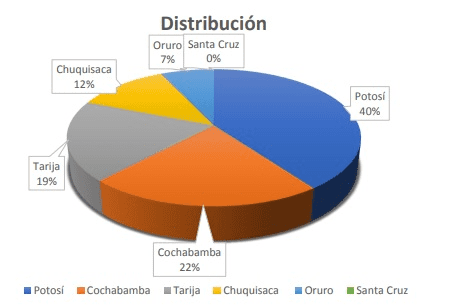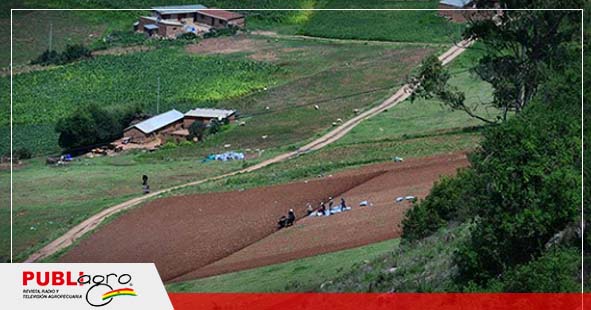Wendy, una empresa checa especializada en el pronóstico del tiempo, informó que la próxima semana una parte de la Argentina se transformará en la zona más calurosa del mundo. Es el impacto del clima, no hay dudas, pero no descartemos que la proyección también esté influida por la fuerte fricción política que atraviesa el agro en los últimos días.
El sector agropecuario vive su segundo arranque de año consecutivo en extrema tensión. En 2021, fue el cierre de las exportaciones de maíz lo que llevó a un cese de comercialización de granos. Esta vez, una iniciativa oficial para crear un fideicomiso que ponga un ancla a los precios del maíz y el trigo para la industria aviar y los molinos fue el detonante de una implosión en las relaciones de las cadenas agroindustriales, que también marcará el futuro diálogo entre el campo y el Gobierno.
Y en ese contexto, la decisión del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de rearmar su equipo, nombrando a un técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) como secretario de Agricultura, terminó de rebalsar un vaso que se venía llenando gota a gota desde hace dos años.
Pero la semana comenzó con otro hecho, que ahora parece lejano: el debut del nuevo esquema de exportaciones de carne, que incluye la prórroga de cotes prohibidos para exportar hasta diciembre del 2023.
Si bien las normas no trajeron mayor sorpresa, llamó la atención la pasividad de la Mesa de Enlace a la hora de opinar sobre las medidas.
Se escucharon pocas críticas e incluso el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó que si bien “lo ideal sería que la carne esté totalmente liberada para la exportación”, el nuevo esquema “es lo posible y lo que se pudo hacer hasta este momento».
Con el correr de los días, las posiciones se fueron endureciendo. Carbap sostuvo que las medidas oficiales «ratifican la continuidad de la intervención y el incumplimiento del compromiso asumido».
Apronor consideró que “una vez más le toca a la pobre vaca pagar la descontrolada emisión monetaria para hacer frente al inconmensurable gasto público”.
Algo se había roto y el silencio inicial se fue transformando en subas de tono, cada vez más elevado. Una a una, distintas rurales y confederaciones regionales fueron sumando su rechazo con un argumento de fondo: el nuevo esquema significa un desincentivo a la inversión.
El fideicomiso de la discordia
El martes, todas las tensiones acumuladas comenzaron a explotar tras una reunión convocada por el ministro Domínguez para explicar el funcionamiento de un fideicomiso que impulsa el Gobierno para contener los precios del trigo y el maíz, favoreciendo la producción de pollos, pan y fideos. El objetivo de fondo es que estas empresas puedan cumplir con el acuerdo de precios que impulsa el Secretario de Comercio, Roberto Feletti.
Tras dos horas de reunión, los dirigentes se quedaron con dos seguridades: el fideicomiso no tiene margen de discusión (la decisión de implementarlo a libro cerrado está tomada) y el Gobierno sabe que finalmente serán los productores lo que terminen pagando el tope de precios.
“Rechazamos este fideicomiso porque vuelve a interferir en los mercados, distorsiona la formación de precios y su implementación es poco trasparente. Nos perjudica a todos los eslabones de la cadena», dijeron desde la SRA.
Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria (FAA), estuvo en el encuentro y dio su propia impresión sobre cómo observó a Domínguez. «Lo vi incómodo y muy inseguro. Como si nos hablara sabiendo que estaba faltando a su palabra. Para mí fue una decepción porque él llegó a la función sin pedirla y diciendo que cuando las cosas no fueran como él quiera se iba a ir», apuntó.
Por eso, el fideicomiso no solo terminó por decidir la salida de tres de las entidades de la Mesa de Enlace del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) -los dirigentes entienden que representantes de ese espacio están de acuerdo con la iniciativa-, sino que termina minando la relación con el ministro de Agricultura.
El éxodo del Consejo Agroindustrial Argentino
Entre jueves y viernes, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural y Federación Agraria, confirmaron su decisión de abandonar el Consejo Agroindustrial Argentino. El detonante fue el fideicomiso, pero las razones se acumulan desde hace tiempo.
Las definiciones más claras fueron de FAA. Las frases de su presidente son contundentes:
- El CAA «sólo beneficia a unos pocos y al gobierno nacional»
- «El funcionamiento del CAA en el último tiempo deja mucho que desear, pues sentimos que, ilógicamente, quedamos avalando medidas que perjudican a nuestro sector»
- «Seguimos abiertos al diálogo, pero uno que sea serio»
- “No se justifica desde ningún punto de vista continuar en un espacio como este, en que nunca logramos que se tomaran en serio nuestras propuestas»
- «FAA dejará de participar de este espacio que sólo beneficia a unos pocos y al gobierno nacional, que asegura contenernos con políticas que nos dejan cada día peor»
Por su parte, Coninagro confirmó que continuará siendo parte del Consejo Agroindustrial. «Seguimos en el CAA porque creemos que las formas de construir políticas mas allá de las diferencias lógicas por agrupar tantas entidades que están en distintos aspectos de la cadena», sostuvo el presidente de la entidad cooperativa, Carlos Iannizzotto. Además, consideró que «no nos tiene que ahuyentar el disenso», lo que valoró como «una oportunidad».
La salida de gran parte de la Mesa de Enlace del CAA no significa la destrucción del espacio. Aún reúne a unas 60 cámaras y asociaciones agroindustriales que pueden encontrar un lugar de debate para la construcción de políticas sectoriales. Pero sin dudas, la falta de presencia de entidades que representen directamente a productores, le hará perder cierta sustentabilidad a su enfoque.
El tiempo dirá también si continúa siendo la referencia del gobierno a la hora de encarar mesas de diálogo.
De paso, para tener en cuenta, por estas horas CRA también analiza retirarse de la Mesa de las Carnes, definición que se tomaría la próxima semana y, de concretarse, generaría un nuevo cimbronazo en la política agropecuaria.