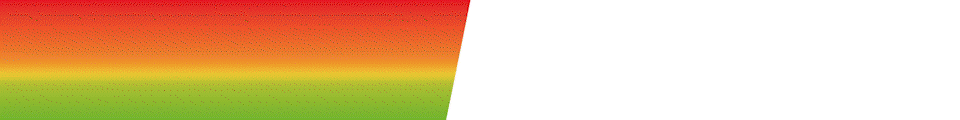Varios factores demuestran que este modelo no es rentable para los productores ni para el Estado. El mensaje para el Comité de Bioseguridad es que este proceso pase por una evaluación. La aplicación de este Decreto significaría, según algunos especialistas, la expansión de la frontera agrícola, es decir alrededor de 400.000 hectáreas de bosques afectadas, deforestadas. Todo esto puede llevar a romper el ciclo hidrológico que alimenta de aguas, se incrementaría la desertificación, y eso sin mencionar al glifosato que estas semillas traen y que pueden envenenar, alertaron los invitados.
La discusión sobre semillas transgénicas en el país tiene larga data, comenzó el año 1994 con las pruebas para introducir papa transgénica, lo que generó movilizaciones campesinas. El año 2002 el rechazo también se dejó oír en una reunión latinoamericana sobre semillas transgénicas, promovida por la Oficina Regional de Semillas. “Estábamos empezando a entender que eran los transgénicos y nos dábamos cuenta que no era favorable a la agricultura ni para alimentación”, recordó Jiménez.
Bolivia desde 2005 tiene autorización para el uso de una semilla de soya transgénica, lo que ha motivado un amplio debate nacional en la sociedad cuestionando si el país aceptaba o no semillas transgénicas y cuáles serían las consecuencias. Se dieron una serie de marcos legales abriendo y cerrando la opción de los transgénicos, hay aún una dualidad que no se termina de aclarar, dejando abierto el debate e instrumentos legales sin concluir; existen contradicciones en la misma Constitución, agregó la especialista.
El año 2005, el 79% de la soya producida en el país era convencional y solo un 21% era soya transgénica. El año 2013, ocho años después, el 99,6% de la soya era transgénica y el 0,4 convencional, explicó Uscamayta. “En 15 años hemos cambiado toda la matriz genética y el sistema agrícola del Oriente con la aprobación del ingreso de una semilla transgénica de soya sin que haya subido la productividad ni los precios, entonces con la aprobación de dos semillas más la soya transgénica tomará Bolivia”, acotó Jiménez.
Cuando ingrese al país la Soya HB4 y la Soya Intacta el Comité Nacional de Bioseguridad tendrá que explicar cuáles son los riesgos para la salud y el medio ambiente, además de dar a conocer los resultados de una evaluación socioeconómica – dice Jiménez – y añade que los productores soyeros han expresado públicamente su inconformidad con el pago a su producción. “Ellos piden 300 dólares por tonelada de soya y les pagan 231 dólares, quizá el mercado ya no da y por lo tanto, los pequeños productores del Oriente deberán evaluar si vale la pena seguir con la soya transgénica en monocultivo o buscar otra alternativa porque están atrapados en este sistema que los está empobreciendo, explotando y endeudando. La evaluación socioeconómica es negativa”, apuntó.
En caso de Bolivia el Comité Nacional de Bioseguridad y Tierra está conformado por 7 delegados del Estado, funcionarios de gobierno con una mirada más política que técnica y solo 1 delegado con un perfil científico e independiente, que representa al Sistema Universitario. Para Jiménez, las universidades podrían jugar un rol protagónico brindando aportes científicos, técnicos, socio culturales y económicos.
Desde la sociedad civil se están abriendo en el mundo y en el país espacios de discusión y análisis que buscan promover un desarrollo con equidad y responsabilidad, cuidando la vida.
Tenemos instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional, convenios, protocolos, mandatos y otros como para generar un frente de resistencia y apoyar modelos viables que propongan alternativas al modelo actual, que ha demostrado ser insuficiente para responder a las necesidades globales que tenemos.
Fuente: Erbol