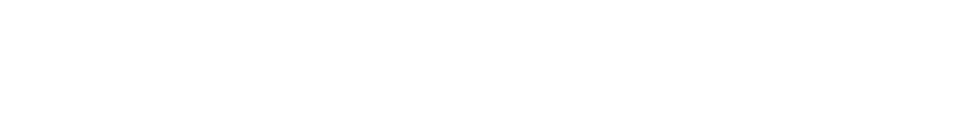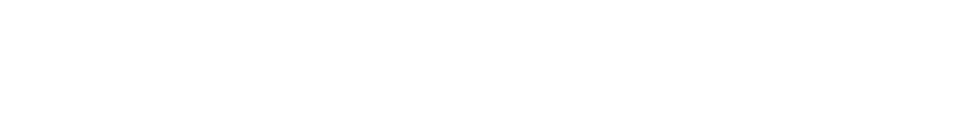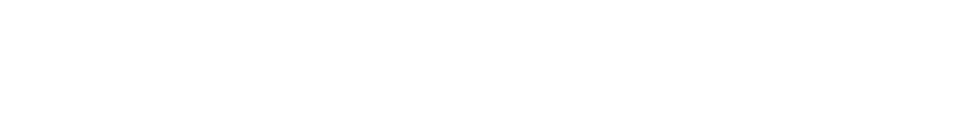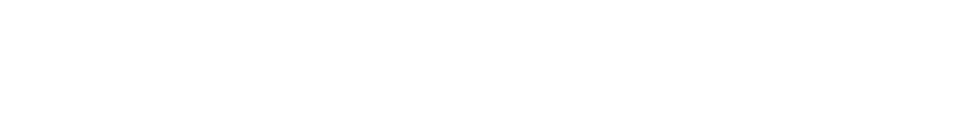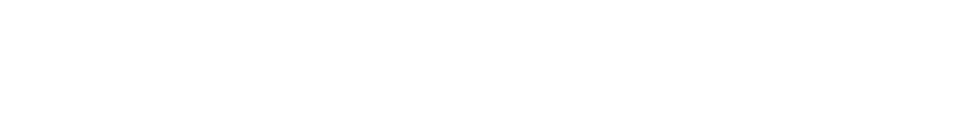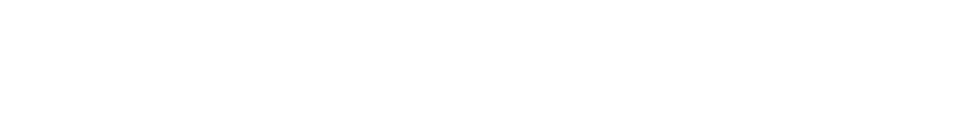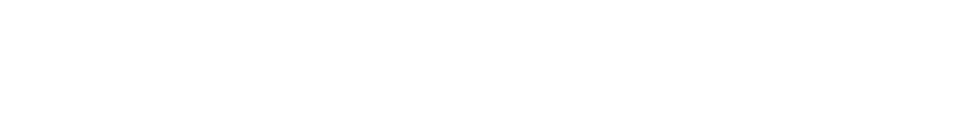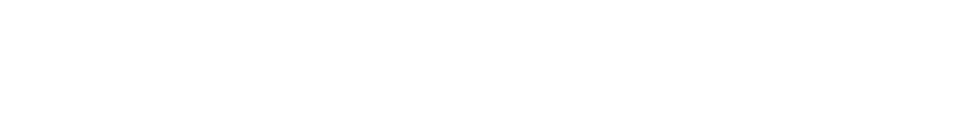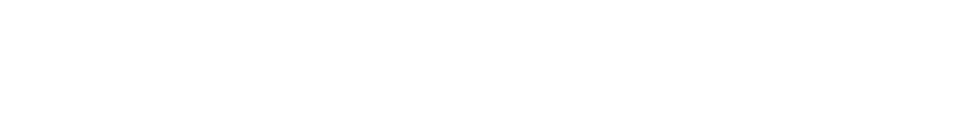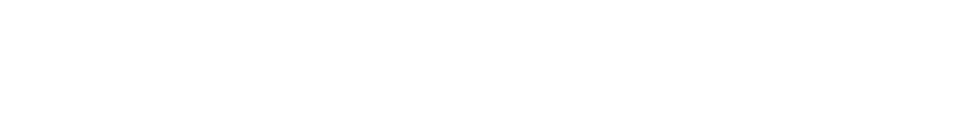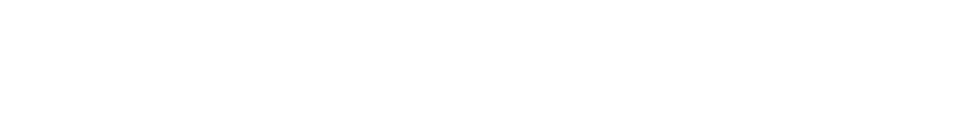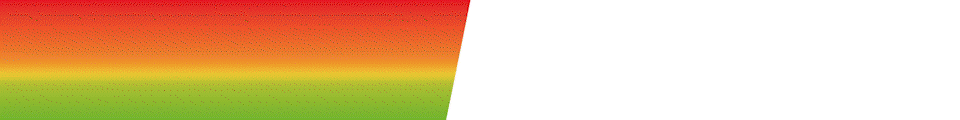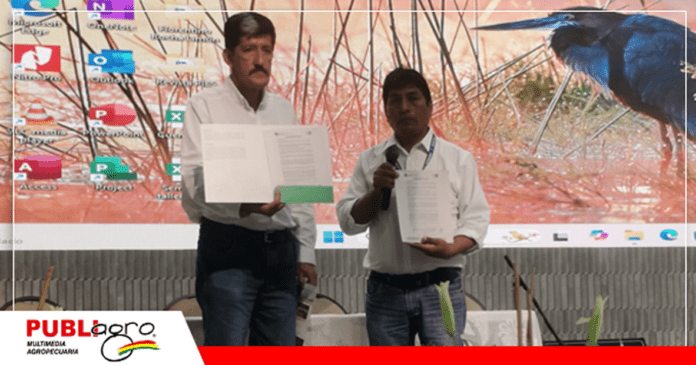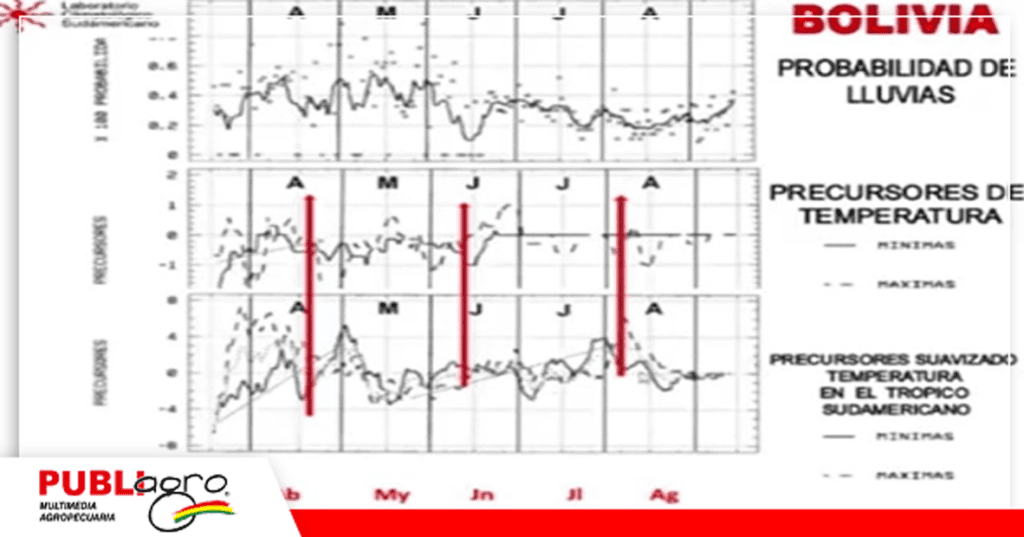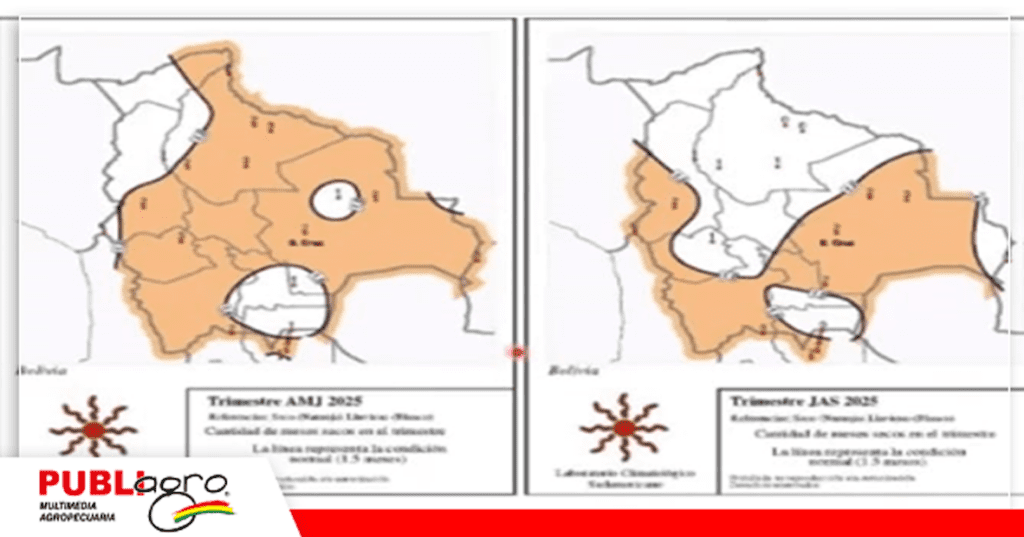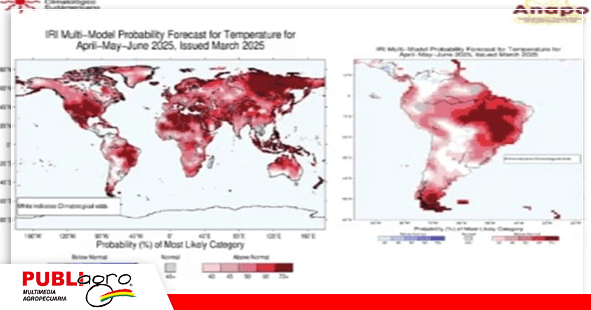En el marco de los esfuerzos por mitigar el impacto de la maleza Orobanche Cumana, conocida popularmente como Jopo, se conformó un Comité Técnico de Investigación, integrado por instituciones públicas y privadas, profesionales del sector agrícola e investigadores especializados.
Este comité tiene como principal objetivo profundizar el conocimiento sobre esta amenaza para los cultivos, y ya ha dado un paso importante al elaborar una guía práctica para la identificación, prevención y control de esta maleza parasitaria, que afecta particularmente al cultivo de girasol.
Carlos Rodrigo Bustillo, encargado de Vigilancia y Sanidad Vegetal del SENASAG, explicó que la institución ha validado y oficializado este instrumento técnico.
«Lo que ha hecho el Senasag es aprobar esta guía práctica mediante una resolución administrativa, la 99/2025, para que esta información pueda ser pública en todo el territorio nacional y especialmente llegue a las manos de los productores y las zonas donde fueron afectadas por la maleza Orobanche Cumana», afirmó.
Bustillo remarcó que esta herramienta se enmarca en el procedimiento del plan de contención de la maleza Jopo, base sobre la cual el SENASAG actúa para controlar su propagación.
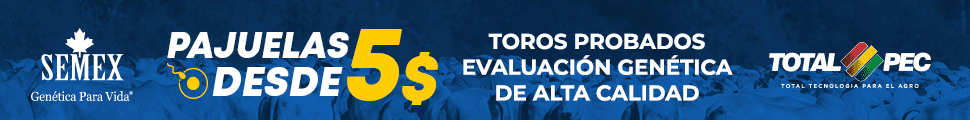
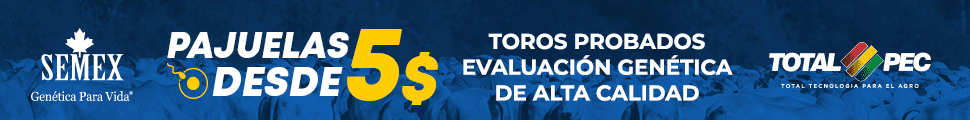
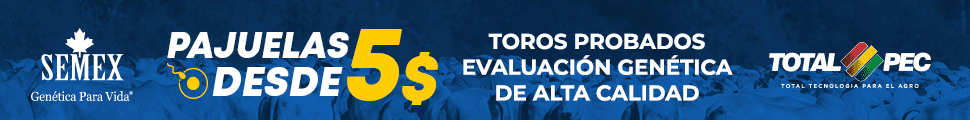
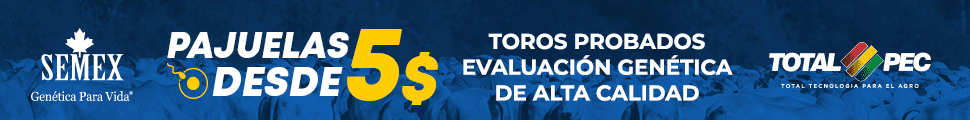
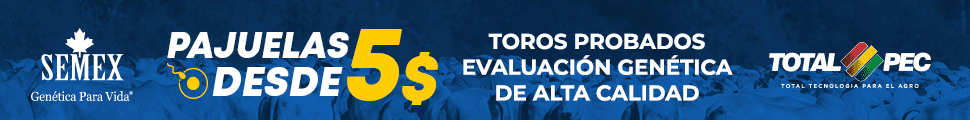
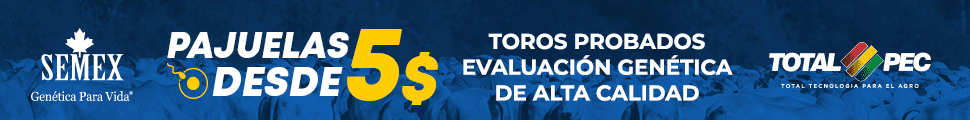
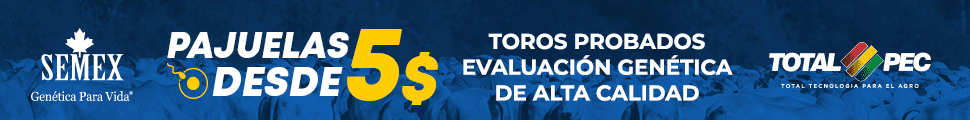
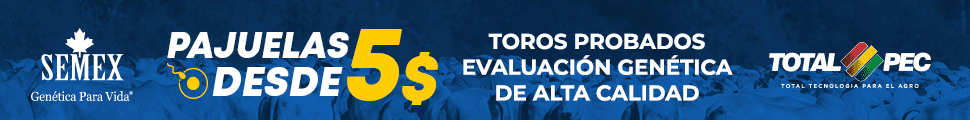
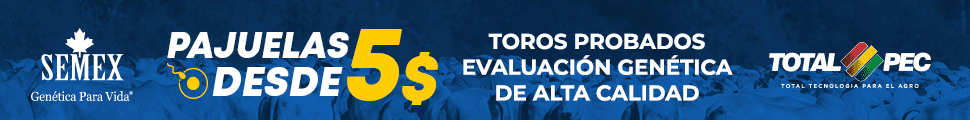
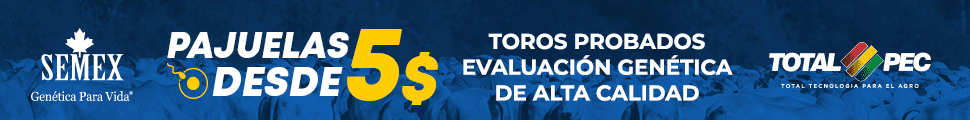
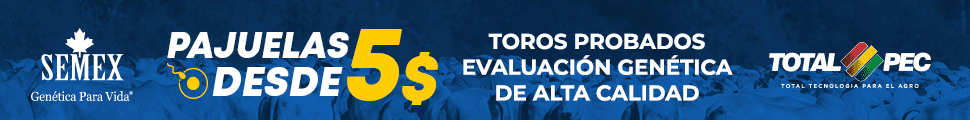
“Lo que ha hecho el Senasag es aprobar esta guía práctica mediante una resolución administrativa, la 99/2025, para que esta información pueda ser pública en todo el territorio nacional y especialmente llegue a las manos de los productores y las zonas donde fueron afectadas por la maleza Orobanche Cumana»











«Como Senasag nosotros nos guiamos siempre dentro de la resolución administrativa, la cual aprueba lo que es el procedimiento del plan de contención de la maleza Jopo, que es donde nosotros como Senasag nos basamos para poder realizar control y contención de la maleza», explicó.
El plan contempla medidas integrales como el monitoreo constante, la socialización de información con los actores del sector y la implementación de estrategias de control. En este sentido, la prevención es clave, especialmente en zonas aún libres de la maleza, para evitar su diseminación.
Dentro del enfoque de control, se destacan las recomendaciones sobre el uso de semillas híbridas resistentes a herbicidas del grupo imidazolinonas, lo cual ha demostrado ser una herramienta eficaz frente al avance del Jopo.
Bustillo enfatizó también la importancia de asegurar la calidad del material de siembra.
«Siempre la recomendación al productor parte de la utilización de semillas certificadas que estén libres de patógenos, ya que sabemos que la mayor parte de la importación de la semilla de girasol, por lo que es necesario un control riguroso para el ingreso de esta semilla», sostuvo.
El uso de semillas certificadas no solo constituye una barrera sanitaria, sino también una garantía de producción libre de enfermedades, plagas y malezas, reforzando así la sostenibilidad y competitividad de la agricultura nacional ante nuevas amenazas fitosanitarias.
Fuente: Carlos Rodrigo Bustillo
Redacción: Publiagro