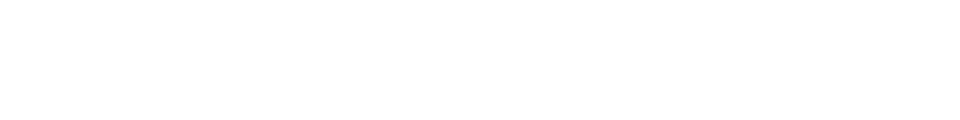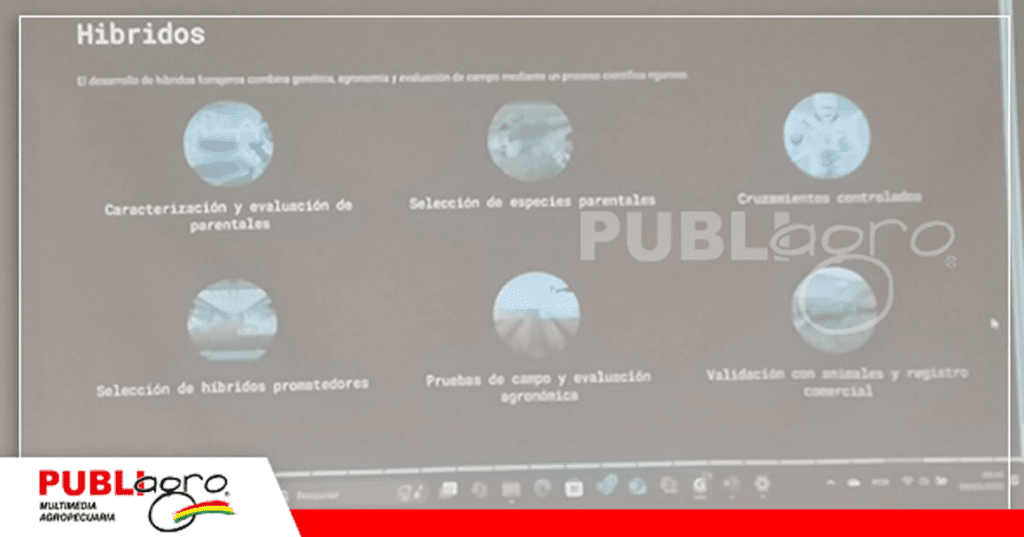
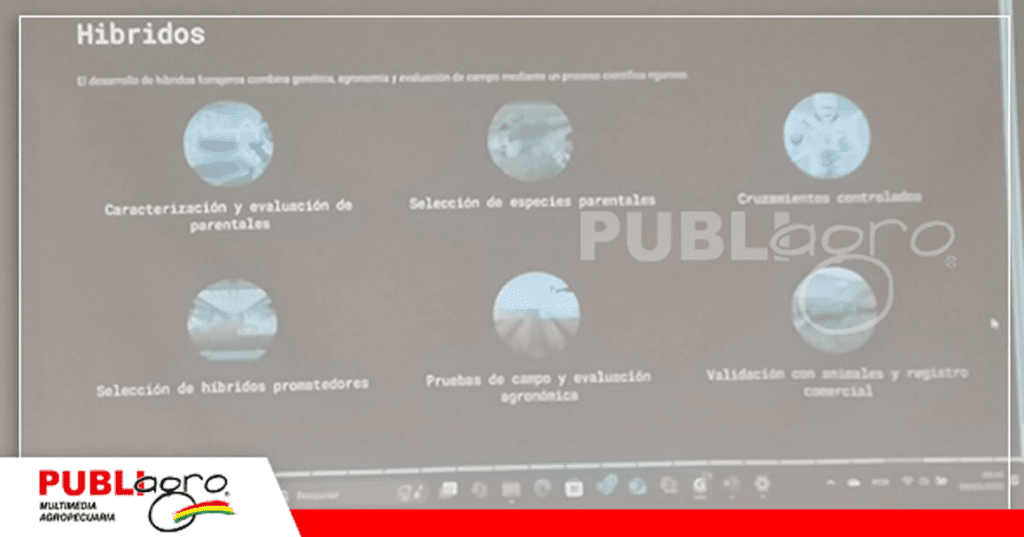
La coevolución de las especies forrajeras representa un proceso clave en la adaptación y resiliencia de los ecosistemas pastoriles y agrícolas. A lo largo de millones de años, estas plantas han desarrollado mecanismos evolutivos como respuesta a una compleja red de interacciones con herbívoros, microorganismos del suelo, condiciones climáticas variables y, en tiempos más recientes, las prácticas de manejo aplicadas por el ser humano. Este proceso de evolución compartida ha permitido que las especies forrajeras optimicen su capacidad de supervivencia y reproducción bajo condiciones de estrés, favoreciendo características como la capacidad de rebrote, tolerancia a la sequía, y valor nutricional constante ante el pastoreo intensivo.
Luis Almeida, ingeniero zootecnista con experiencia en sistemas silvopastoriles y mejoramiento forrajero, destaca la importancia de este fenómeno en la configuración de las especies más utilizadas en la ganadería tropical.
“Este fenómeno ha dado lugar a una diversidad genética y funcional que permite a muchas especies forrajeras responder eficazmente a presiones ambientales y biológicas, mejorando su productividad, persistencia y valor nutricional”, explica. Esta diversidad funcional es especialmente valiosa en contextos donde los sistemas productivos enfrentan desafíos como la variabilidad climática, la degradación del suelo o la necesidad de reducir el uso de insumos externos.
Almeida señala que comprender la coevolución no solo tiene valor académico o ecológico, sino también un impacto directo en la eficiencia de los sistemas ganaderos.
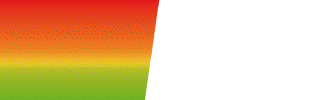
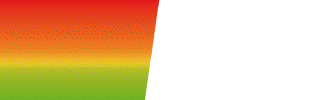
“Las plantas cultivadas traídas de África son mucho más eficientes que las plantas nativas del continente, y eso está totalmente relacionado con el proceso de coevolución de esas plantas forrajeras, porque las de África pasaron por un proceso de coevolución con cebras, elefantes, animales de gran porte, mientras que en Brasil, Bolivia y Sudamérica el animal herbívoro más grande históricamente ha sido la anta”




“Comprender la coevolución no solo contribuye al conocimiento científico de las relaciones ecológicas, sino que también ofrece herramientas valiosas para el mejoramiento genético, la conservación de recursos fitogenéticos y el diseño de sistemas de producción más sostenibles y adaptados al cambio climático”, enfatiza.
Una de las observaciones más reveladoras del profesional es la explicación sobre por qué muchas plantas forrajeras introducidas desde África, como las especies del género Brachiaria o Panicum, muestran un desempeño superior en los sistemas de pastoreo sudamericanos. Según Almeida, esto está directamente relacionado con el proceso de coevolución.
“Las plantas cultivadas traídas de África son mucho más eficientes que las plantas nativas del continente, y eso está totalmente relacionado con el proceso de coevolución de esas plantas forrajeras, porque las de África pasaron por un proceso de coevolución con cebras, elefantes, animales de gran porte, mientras que en Brasil, Bolivia y Sudamérica el animal herbívoro más grande históricamente ha sido la anta”.
Este contraste ecológico ha tenido consecuencias significativas. Las especies sudamericanas de pastos no fueron sometidas históricamente a la misma presión de pastoreo intenso y frecuente que las especies africanas.
“Las plantas no están históricamente acostumbradas a una mayor presión de pastoreos, con mayor frecuencia. Sin embargo, las plantas traídas de África están acostumbradas, y por eso resultan tan bien dentro de nuestros sistemas productivos”.
La evidencia respalda estas observaciones. Por lo que Almeido hizo una serie de comparaciones con múltiples estudios sobre las gramíneas africanas como Brachiaria brizantha, Panicum maximum y Brachiaria humidicola han demostrado ser altamente eficientes en conversión de biomasa, resistencia al pisoteo y capacidad de recuperación después del pastoreo. Además, muchas de estas especies presentan adaptaciones como raíces profundas, resistencia a plagas y tolerancia a suelos ácidos, factores críticos en su éxito en regiones tropicales como el Chaco, los Llanos de Moxos o el Cerrado brasileño.
En síntesis, la coevolución de las especies forrajeras no es solo un concepto académico, sino una clave práctica para entender el éxito de ciertas plantas en nuestros sistemas productivos actuales. Reconocer estas relaciones ecológicas e históricas permite no solo elegir mejor el material vegetal, sino también planificar prácticas de manejo más sostenibles, que respeten la biología de las especies y promuevan una producción ganadera más resiliente y eficiente.
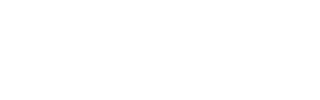
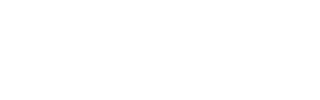
Fuente: Luis Almeida
Redacción: Publiagro