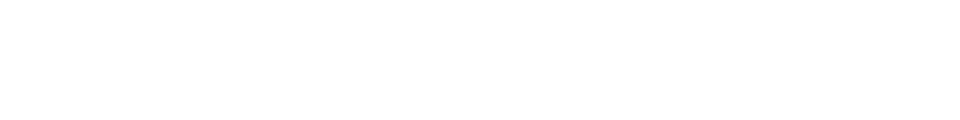Las medidas implementadas como parte del protocolo de bioseguridad aviar han demostrado ser altamente efectivas en la prevención y el control de enfermedades dentro de las unidades productivas del país. Gracias al trabajo coordinado entre productores, técnicos y autoridades sanitarias, se ha logrado mantener un entorno productivo seguro, minimizando los riesgos sanitarios y protegiendo la cadena avícola nacional.
Jhonatan Mendoza, especialista en salud y bioseguridad de la empresa Veterquimica, destacó la importancia de la correcta aplicación de estas medidas preventivas. Según el experto, “la aplicación rigurosa de procedimientos como el control de accesos, la desinfección de vehículos e instalaciones, el manejo adecuado de residuos orgánicos, y la estricta vigilancia epidemiológica han permitido reducir significativamente la incidencia de enfermedades aviares, incluyendo brotes de alta peligrosidad como la influenza aviar”.
Mendoza también hizo referencia a la experiencia chilena en materia de bioseguridad aviar, específicamente al trabajo que se desarrolla mediante el programa Bioplan, el cual se basa en siete pilares fundamentales que permiten mantener un sistema efectivo de prevención y control sanitario:
Personal capacitado: Se refiere no solo al personal operativo, sino también al equipo técnico compuesto por veterinarios, ingenieros y otros profesionales que trabajan directamente en la granja.
Apoyo gerencial: Mendoza subrayó que hoy en día no basta con el respaldo financiero de la gerencia, sino que es fundamental contar también con apoyo en las decisiones técnicas que afectan directamente a los planteles productivos.
Conocimiento de productos y protocolos: Es clave que los equipos conozcan detalladamente los productos y los protocolos adecuados para realizar correctamente los procesos de limpieza y desinfección.
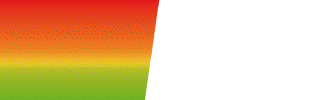
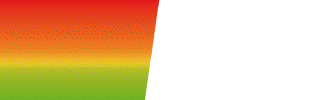
“Es importante que nuestros trabajadores entiendan por qué hacemos las cosas, qué beneficios tiene aplicar estas medidas de bioseguridad y que nadie finalmente nos esté supervisando, porque sabemos que lo vamos a estar haciendo bien”


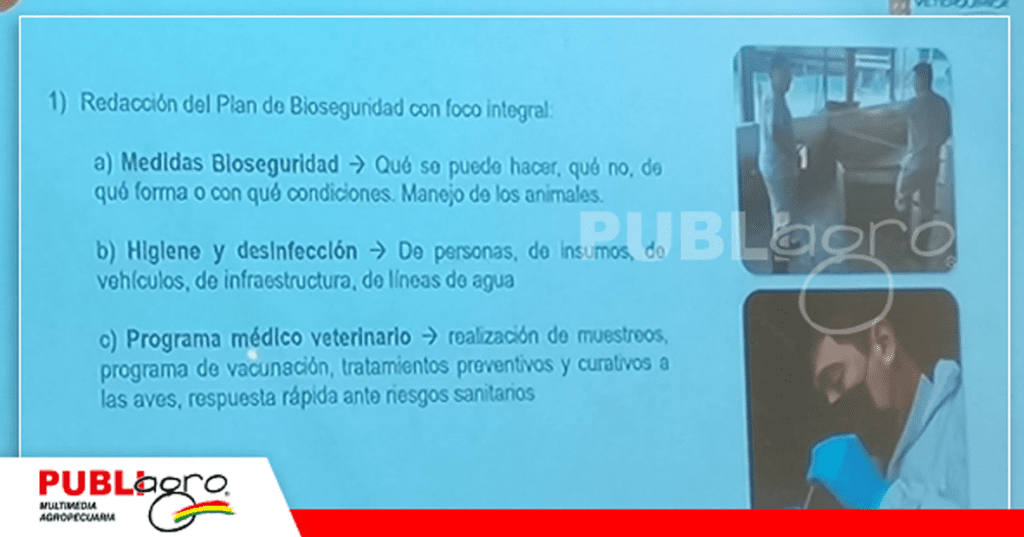
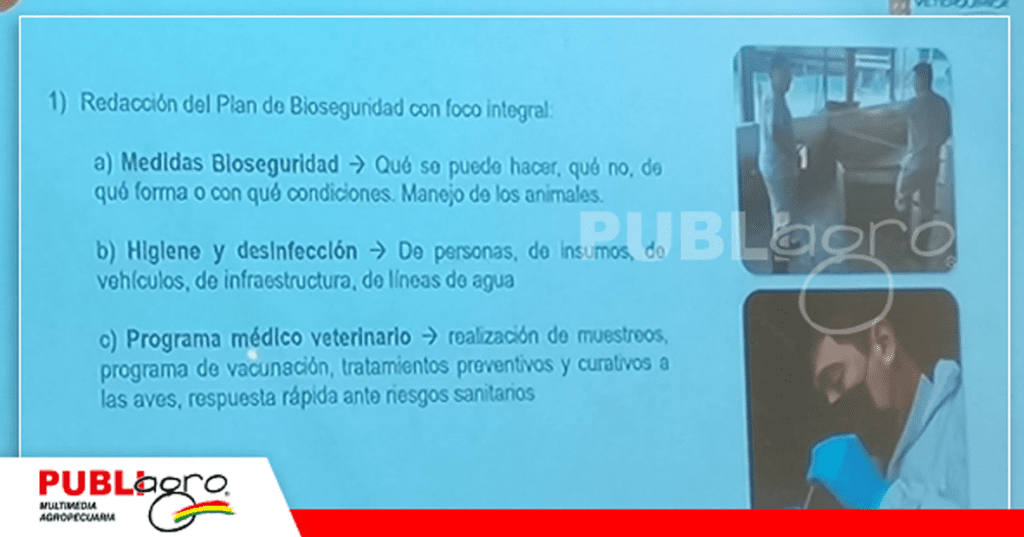
Programa médico veterinario: Se necesita un plan estructurado que determine en qué momentos deben realizarse los muestreos sanitarios para detectar a tiempo cualquier irregularidad.
Capacitaciones continuas: La formación constante del personal es esencial para mantener actualizadas las prácticas de bioseguridad y garantizar su correcta implementación.
Vinculación con el entorno: Mendoza destacó la necesidad de estar involucrados con el ambiente donde se desarrolla la actividad avícola, teniendo en cuenta la influencia de granjas vecinas, empresas proveedoras y otros actores del entorno.
Enfoque integral: “Todos estos factores deberían estar incluidos también en un programa de bioseguridad correcto”, afirmó, señalando que la clave del éxito radica en una visión completa e integrada del proceso.
En Bolivia, el protocolo de bioseguridad ha sido impulsado por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y ha sido adoptado por granjas avícolas de todo el país. Esta iniciativa ha contribuido no solo a preservar la salud de las aves, sino también a garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de un sector estratégico para el abastecimiento de carne y huevos en el país.
Cultura de bioseguridad
Para Mendoza, el verdadero éxito de cualquier programa de bioseguridad radica en la internalización de una cultura preventiva por parte de todos los actores involucrados. En sus palabras, “es importante que nuestros trabajadores entiendan por qué hacemos las cosas, qué beneficios tiene aplicar estas medidas de bioseguridad y que nadie finalmente nos esté supervisando, porque sabemos que lo vamos a estar haciendo bien”, concluyó.
Esta visión, que promueve la conciencia y la responsabilidad compartida, es fundamental para alcanzar un modelo sostenible y resiliente en la producción avícola, especialmente frente a las crecientes amenazas sanitarias globales.
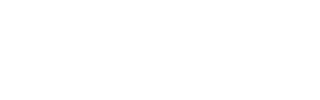
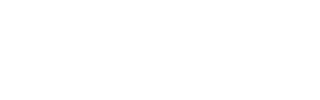
Fuente: Jhonatan Mendoza
Redacción: Publiagro