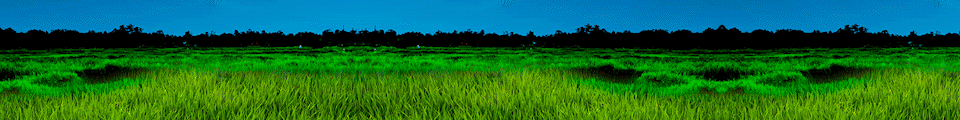La reglamentación y el manejo integrado de la biotecnología y sus componentes devendrá en una relación responsable con el medio ambiente y la preservación de la tierra como un bien de todos, sostiene un interesante estudio referido a esta tecnología
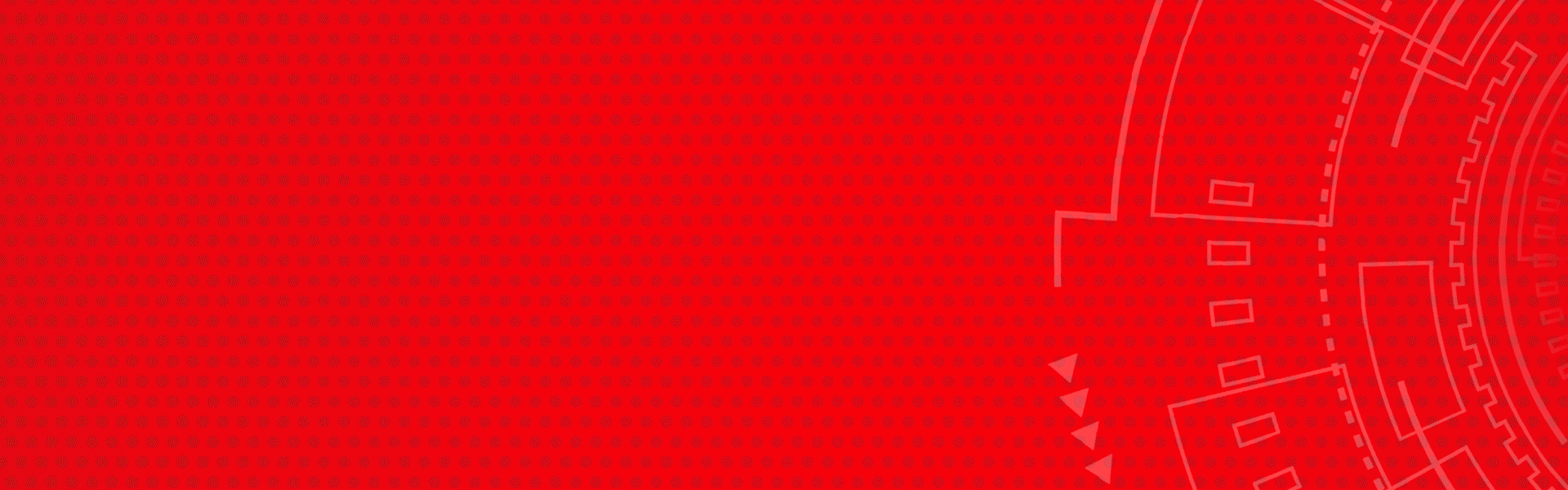
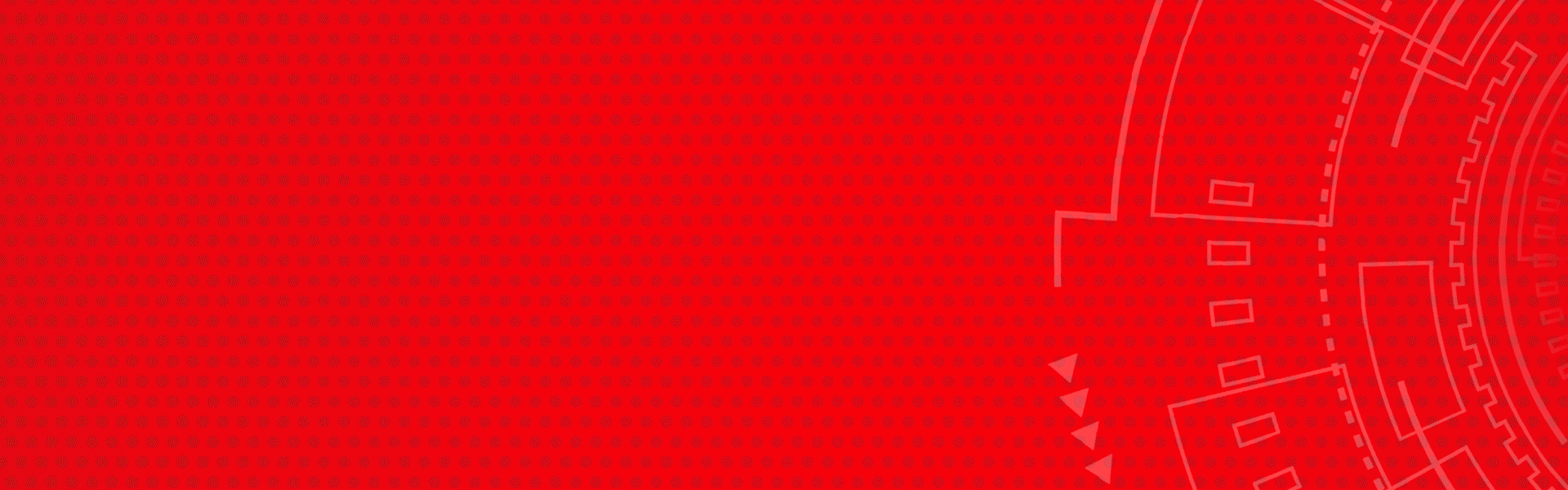
La biotecnología emergió como una de las tablas de salvación para producir mayor número de alimentos, sobre todo en esta época de pandemia en la que los rubros alimenticios empiezan a escasear debido a la paralización o la rebaja de las actividades agrícolas.
Un extenso informe del portal Contacto Económico presenta la realidad de la biotecnología en Bolivia y hasta dónde se puede llegar con esta tecnología si se aplica con las estrategias correspondientes.
«La biotecnología es el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos, o sus partes, para producir una amplia variedad de productos» considera a título de concepto de esta invención.
Transgénicos en Bolivia
El año 2005, Bolivia aprueba el primer evento transgénico Roundup Ready (RR) evento 40-3-2. Para entonces había aproximadamente un 50% del área total de siembra de soya que ya estaba con material transgénico, aunque no era legal en ese momento.
El Decreto Supremo N°28225, autorizaba las pruebas y la validación agronómica de materiales transgénicos permitiendo que se empiecen legalmente los ensayos de materiales RR, y la incorporación de nuevos materiales genéticos validados. Sin embargo, paralelamente, había materiales transgénicos ilegales en el mercado.
“En el año 2004, había tanta presión por la siembra de soya transgénica ilegal que abarcaba parte importante del área productiva», refiere Jorge Hidalgo, gerente general de Semexa
Agrega el experto que esa aprobación originada en la permeabilidad con la que se introdujo materiales transgénicos, dio lugar a que se valide forzadamente materiales no adaptados a nuestras condiciones de clima y suelo.
«La consecuencia en el corto plazo, agregó, la pagó el agricultor, quien, ilusionado por la nueva tecnología, sembró en un inicio materiales no adaptados que ante situaciones adversas cayeron rápidamente en productividad».
A su vez manifiesta la importancia de ver que más allá de la biotecnología, la genética de los materiales, y la investigación que hay detrás la que considera vital para hacer exitoso y sostenible un cambio tecnológico.
Por su parte, Gabriela Rivadeneira señala que en aquel entonces se tenía el comité nacional de bioseguridad, con personal técnico capacitado para hacer la evaluación de los eventos transgénicos, pero del 2005 al 2006 desapareció todo.
«Los avances que se tuvieron con el comité de bioseguridad quedaron estancados. Cuando un productor decide utilizar un transgénico, hay recomendaciones para su uso. Si desempolvan todo lo que se investigó y se trabajó con el comité de biodiversidad y bioseguridad, van a encontrar todo lo que se debe hacer”, afirma.
Para María Cecilia Gonzáles, al momento de esta investigación se desempeñaba en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), resaltaba que en el marco de bioseguridad es necesario en cada país, evitar un mal uso de la biotecnología.
«El país no cuenta con evaluadores de riesgo, que puedan encarar una solicitud para hacer uso de un cultivo OGM, y tampoco se cuenta con la parte de la Gestión de la Bioseguridad, que permite supervisar el uso adecuado de estas tecnologías” destacó.
Problemas de manejo
Hay un sobredimensionamiento de la expectativa que tienen los agricultores sobre la biotecnología. Se piensa que de por sí va a resolver los problemas y no es así.
La Biotecnología es un elemento importante, pero dentro de un componente de manejo. Existen varios problemas de manejo que deben resolverse.
El productor, Rivadeneira, señala que se tiene que entender luego de la siembra con un transgénico, no es que se acaba todo. «Debe tener y seguir ciertos puntos y recomendaciones. Por ejemplo, en temas de inocuidad, resguardar y tener cultivos trampa alrededor, bordes, evaluaciones de riesgo».
“Si el productor decide utilizar un evento transgénico como variedad para cultivarla, entonces, dentro de un manejo integrado, tenemos una herramienta más que va a ayudar a mejorar el rendimiento. No quiere decir que sembrando el transgénico ya tuvo el producto”, aclara.
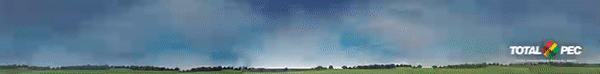
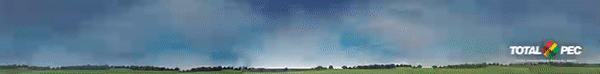
La rotación de cultivos
Otro de los factores que preocupa es el manejo de suelos, en el sentido de que no hay rotación de cultivo.
“En ninguna otra parte del mundo está permitido sembrar soya después de soya. A eso le llamamos la obligación de la rotación del cultivo. Entonces como sembramos soya y soya y soya, el veneno está siempre presente” señala el Dr. Roberto Unterladstaetter, ingeniero agrónomo y docente universitario.
Rivadeneira, entre tanto, sostiene que, en el caso del algodón, el 100% del cultivo industrial en Bolivia es transgénico, y aunque no está permitido, todos los pequeños agricultores lo usan porque el cultivo resulta mucho más barato.
A su vez afirma que el 80% del maíz en el oriente boliviano ya es maíz transgénico. «Es un hecho que en el país se ha venido utilizando transgénicos de contrabando y es precisamente por eso la responsabilidad de evaluarlos dentro de nuestro país. Colocar normas de evaluaciones de riesgo, y puntos que deben seguir los productores cuando deciden hacer uso de esas semillas».
Al respecto considera que, como ejemplo, todo material de soya debería tener dos campañas de validación agronómica, que es donde se evalúa su comportamiento y rendimiento ante las condiciones locales.
“Lo ideal sería que se permita el acceso a la biotecnología, acompañado obviamente por un sistema que tiene que ser organizado por el gobierno, que permita a los centros de investigación trabajar la biotecnología y en algún momento eso pueda liberarse, pero sobre una base científica y estudiada. Que no nos gane la piratería”, propone por su parte, Jorge Hidalgo.
En los años 50 nace la historia
Y en ese sentido apunta en el trabajo que a partir de los años 50 se logra dar un salto exponencial en cuanto a las posibilidades que puede brindar la biotecnología los cuales pueden darse en medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y diagnósticos, así como cosechas más resistentes, biocombustibles, enzimas industriales, biomateriales y controles de la contaminación.
La OMG en la agricultura
En cuanto al término Organismo Genéticamente Modificado (OGM), se le emplea a partir del desarrollo de la ingeniería genética.
En el campo de la agricultura, los primeros OGM son generados a finales de los años 80, cuando se logra realizar en laboratorio la transgénesis mediante el traspaso del uso de eventos transgénicos en soya para la producción de Biodiesel.
Esta innovación evidencia una trama de procesos y falencias, que es necesario considerar una reglamentación.
“El transgénico específicamente, vendría a ser una herramienta o una parte de esa biotecnología, mediante la cual insertamos un gen que nos interesa, en otro organismo, en otro ser vivo, para que manifieste esa característica que nosotros estamos buscando”, precisa Gabriela Rivadeneira, bióloga responsable del proyecto “Manejo integrado de cultivos y biotecnología” del CIAT.
Fuente: Contacto Económico
Cita
«En el año 2004, había tanta presión por la siembra de soya transgénica ilegal que abarcaba parte importante del área productiva». Jorge Hidalgo, gerente general de Semexa