La investigadora Irene Mamani formó parte de un equipo que produjo un trabajo denominado «La agricultura bimodal en el sector soyero» en el que trata el tema de las relaciones entre los pequeños, medianos y grandes productores. Además, establece los problemas que tiene la agricultura nacional por no disponer de avances tecnológicos.


Para la investigadora de la Fundación Tierra, Irene Mamani, la agroindustria boliviana lamentablemente no ha podido desarrollar todo su potencial por la carencia de la biotecnología y la agroquímica, tal y como se aprecia en Brasil o Argentina donde se aplican métodos sofisticados para sacar mayor producción y mejores beneficios a la producción.
En una entrevista concedida a PubliAgro Noticias que se transmite diariamente a través del portal de Facebook Live, considera que Bolivia depende al cien por ciento de los insumos agrícolas que llegan del exterior.
Sostiene que, en países vecinos como Brasil y Argentina, a través de la biotecnología, han empezado a producir sus propios insumos agrícolas y eso es una gran ventaja porque impulsa el desarrollo del sector.
«Si se revisa el ciclo productivo de la soya en Bolivia los costos de producción de este rubro casi llegan al 70% debido a la compra de esos insumos. Por esta causa hay una dependencia directa, tanto de los pequeños como de los medianos y grandes a esos insumos externos».
No obstante, plantea que la diferencia está en que los grandes tienen más posibilidades de sortear ese problema porque pueden acceder a esos insumos, mientras que los pequeños, en muchos casos, no pueden hacerlo.
El alquiler de la tierra
Los pequeños soyeros bolivianos tienen que participar en el negocio soyero bajo otras condiciones y a ello se le llama la agricultura por contrato.
Esto es, en muchos casos, alquilar las tierras, porque los costos de producción de la soya son muy elevados y no tienen recursos suficientes para impulsar sus negocios.
«Ante ese escenario los pequeños productores han tomado una salida que es la de alquilar las tierras. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Muchos nos dijeron que alquilaban por dos años y así se olvidaban de sus funciones básicas como agricultores y se limitaban a recibir la renta de la tierra.
Sostiene la investigadora que ese modelo les quita la capacidad de disfrutar de sus tierras, de trabajarlas y además la renta que obtienen es muy volátil y dependiente de los precios en los mercados internacionales.
Esto obedece a que la mayor parte de la soya que se produce en el país es dedicada a la exportación y dependiendo de los precios en el mercado internacional les cancelan el alquiler de las tierras.
Así, alquilar las tierras es algo que no tiene seguridad plena para el pequeño productor, por cuanto depende del precio internacional del grano.
¿Cuál es el rol de la mujer en el negocio soyero?
«Las mujeres tienen un rol fundamental en ese proceso productivo, aunque, a primera vista, pareciera que es un negocio de solo para hombres.
No obstante, sostiene que las mujeres no participan de manera directa en los procesos muy decisivos del negocio, por ejemplo, no están involucradas en el tema de las ventas o qué maquinaria contratar, pero si actúan en actividades complementarias.
Y esas actividades, que forman parte del proceso productivo, son también el cuidado de los niños, el hogar, la alimentación, la salud, factores que son también fundamentales en el modelo soyero.
«Si bien las mujeres no están directamente involucradas en actividades mucho más estratégicas del proceso productivo, si realizan actividades complementarias que son decisivas en este proceso», enfatiza la investigadora.
¿Por qué la soya es un punto de inflexión?
«Ciertamente la soya es un punto de inflexión en el modelo de la agricultura bimodal, por cuanto a partir de las décadas de los 80 y 90 ha cambiado mucho, incluso se ha presentado otro modelo que se llama agricultura bimodal con la incorporación de la soya como insumo agrícola que está igualmente muy vinculado con el uso de aero tóxicos.
Posteriormente, señala, que el proceso de la soya se va modificando con la aparición de la llamada soya y las semillas transgénicas.
Por ello es un punto de inflexión, ya que apuntaban a un proceso más igualitario, pero con la aparición y el uso de los agroquímicos y los transgénicos, en vez de apuntar a una agricultura más incluyente, es ahora más excluyente.
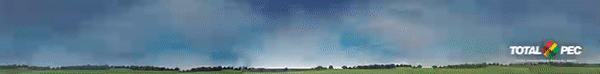
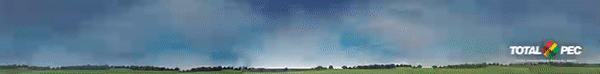
La agricultura bimodal
Este tema en el sector soyero se trata de una investigación corta que realizaron y está referida a la relación entre los pequeños y los grandes productores en el sector.
No olvida la entrevistada que Bolivia se caracteriza por impulsar una agricultura bimodal, lo que significa que en un sector conviven los productores grandes con los medianos y los pequeños y en esa convivencia las relaciones no siempre son iguales.
Se puede establecer que unos dominan más que los otros. Así el objetivo de la investigación era el entender esa relación, vale decir, por qué se da, en qué concepto, cuándo surge y establecer cuál es su dinámica en concreto.
Asimismo, considera que en la investigación se buscó establecer cuáles son los caminos, o las alternativas para llevar una relación mucho más equitativa entre los dos sectores soyeros.
El documento investigativo fue realizado directamente con pequeños productores de Cuatro Cañadas en el departamento de Santa Cruz.
«Entrevistamos a muchos soyeros y a partir de ello, interpretamos a nivel más regional que nacional. Tocamos además aspectos más estructurales, pues no se trata de un problema aislado de un municipio o de una región», sostiene la entrevistada.
El fondo de los problemas está en el tema de la comercialización de la soya por considerar que se trata de un mercado competitivo ahora más con los altos precios del grano en el mercado internacional y asegura que obviamente los que llegan a esos mercados son los grandes y por ende son los que sobreviven al negocio.
Enfatiza que se trata de un mercado muy dependiente del mercado global, por lo tanto, el campo de acción de los pequeños soyeros cada vez se va reduciendo.
El modelo soyero está dependiendo cada día más de los insumos agrícolas, sobre todo saber quiénes tienen la capacidad de acceder a los costosos precios.
Cree que la falta de recursos es uno de los puntos en el que se establece que el pequeño productor pierde el control, porque para producir tiene que depender de los grandes que están vinculados con mercados mucho más probables.
Fuente: PUBLIAGRO













